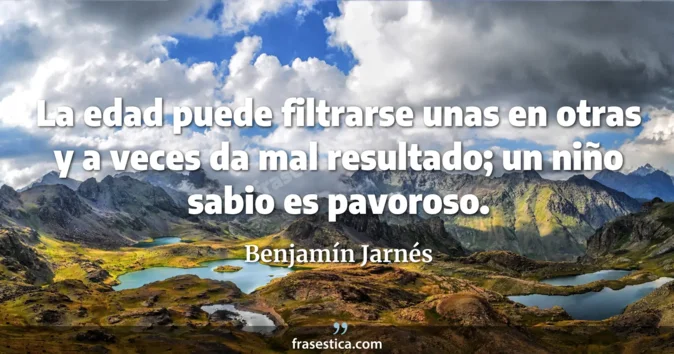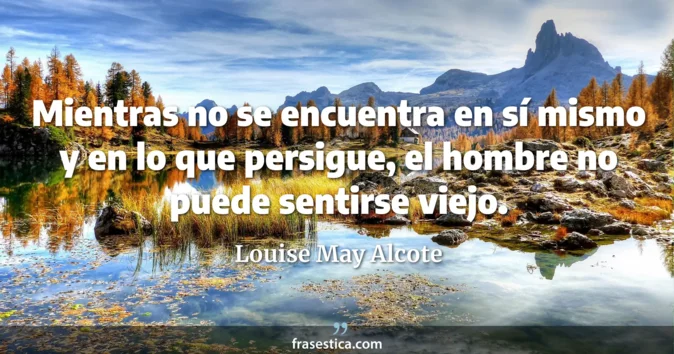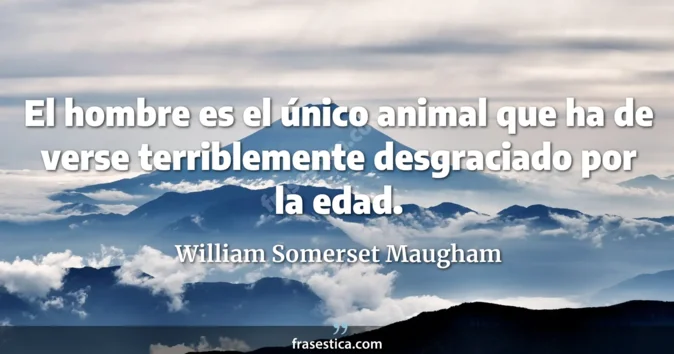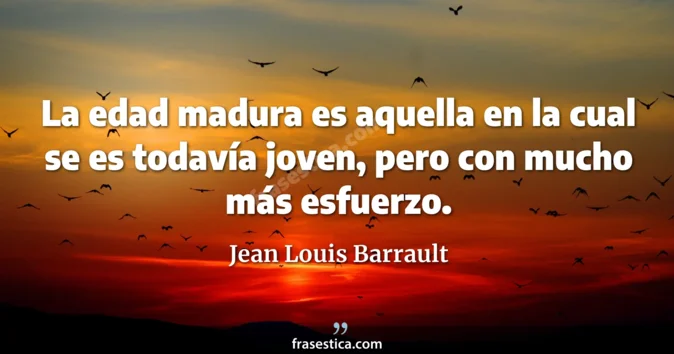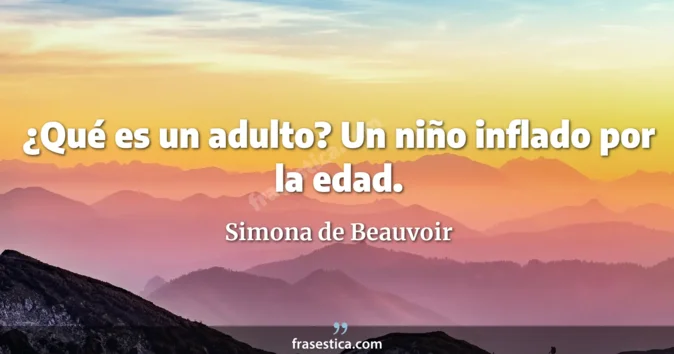¿Buscas frases de edad? ¡Aquí encontrarás inspiración y reflexión!
¿Alguna vez te has detenido a pensar en el significado de las frases de edad? La edad, ese viaje inevitable que todos transitamos, ha sido fuente de inspiración para incontables sentencias y aforismos a lo largo de la historia. No es solo un número, sino una experiencia que moldea nuestro ser y nuestra visión del mundo. 🤔
Aquí, te invitamos a sumergirte en un océano de reflexiones. Descubrirás citas que capturan la esencia de cada etapa de la vida, desde la inocencia de la juventud hasta la sabiduría que otorga el paso del tiempo. Estas palabras, llenas de ingenio y profundidad, te harán reír, pensar y quizás, incluso, te consolarán. ¡Prepárate para un viaje lleno de inspiración! ✨
Las frases de edad nos hablan del dulce sabor de la nostalgia, de los desafíos que enfrentamos, y también de las oportunidades que nos aguardan. Cada aforismo, cada sentencia es una pequeña ventana a la experiencia humana. ¿No es increíble cómo unas pocas palabras pueden resumir toda una vida? Aquí encontrarás las mejores citas sobre la edad, desde conocidas hasta algunas que quizás descubras por primera vez. En estas palabras inspiradoras cada uno encontrará algo para sí mismo. ¡No te las pierdas! 😉
Sumérgete en este mar de pensamientos, explora las diferentes perspectivas sobre la edad, y quizás encuentres esa frase que resonará contigo en este momento. Abre tu mente, déjate llevar por la sabiduría de los autores, y descubre el poder que tienen estas reflexiones sobre el tiempo. Atrévete a explorar cada una de estas frases de edad y a dejar que te inspiren en tu propio camino. 🚀
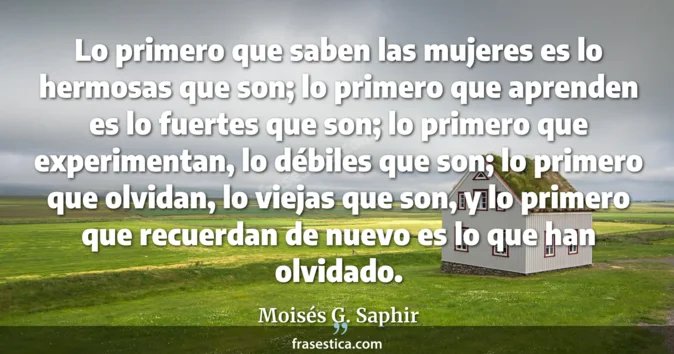
Lo primero que saben las mujeres es lo hermosas que son; lo primero que aprenden es lo fuertes que son; lo primero que experimentan, lo débiles que son; lo primero que olvidan, lo viejas que son, y lo primero que recuerdan de nuevo es lo que han olvidado.
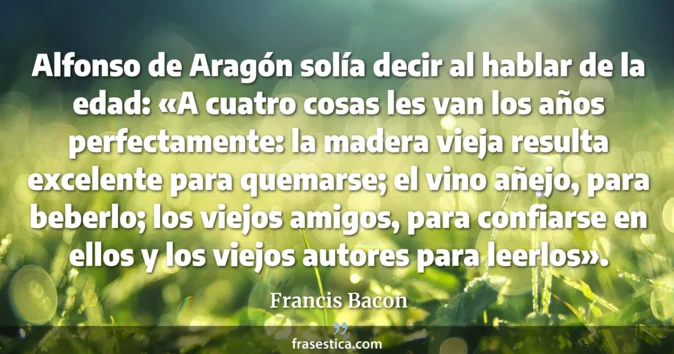
Alfonso de Aragón solía decir al hablar de la edad: «A cuatro cosas les van los años perfectamente: la madera vieja resulta excelente para quemarse; el vino añejo, para beberlo; los viejos amigos, para confiarse en ellos y los viejos autores para leerlos».
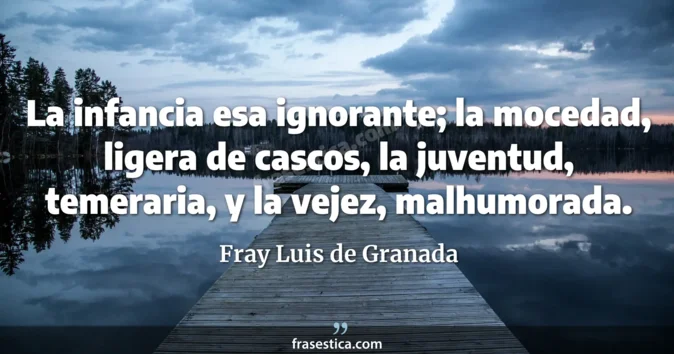
La infancia esa ignorante; la mocedad, ligera de cascos, la juventud, temeraria, y la vejez, malhumorada.
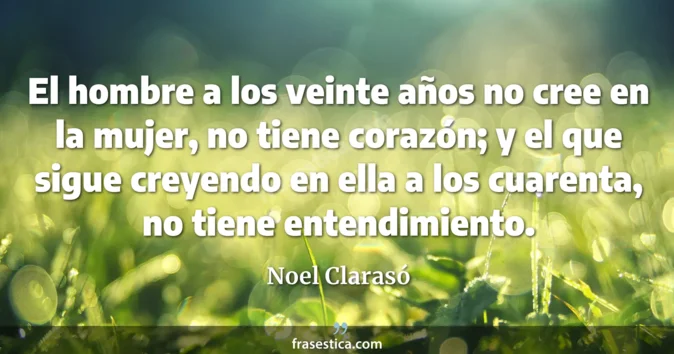
El hombre a los veinte años no cree en la mujer, no tiene corazón; y el que sigue creyendo en ella a los cuarenta, no tiene entendimiento.
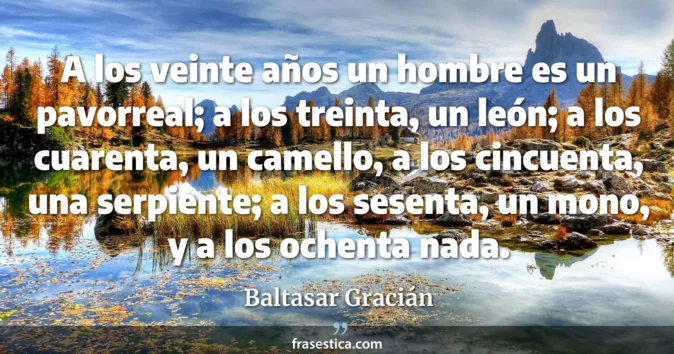
A los veinte años un hombre es un pavorreal; a los treinta, un león; a los cuarenta, un camello, a los cincuenta, una serpiente; a los sesenta, un mono, y a los ochenta nada.
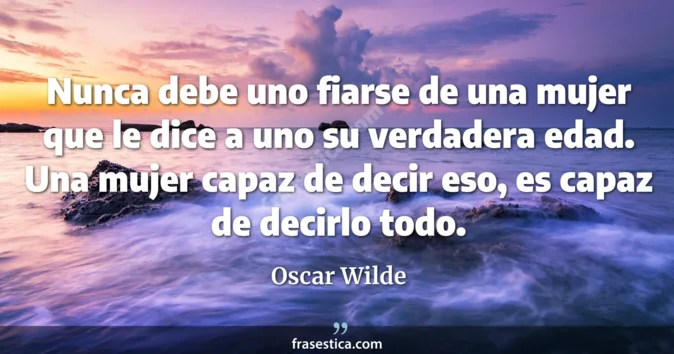
Nunca debe uno fiarse de una mujer que le dice a uno su verdadera edad. Una mujer capaz de decir eso, es capaz de decirlo todo.
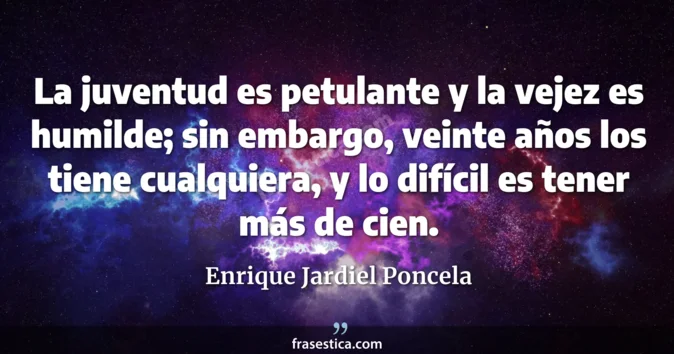
La juventud es petulante y la vejez es humilde; sin embargo, veinte años los tiene cualquiera, y lo difícil es tener más de cien.
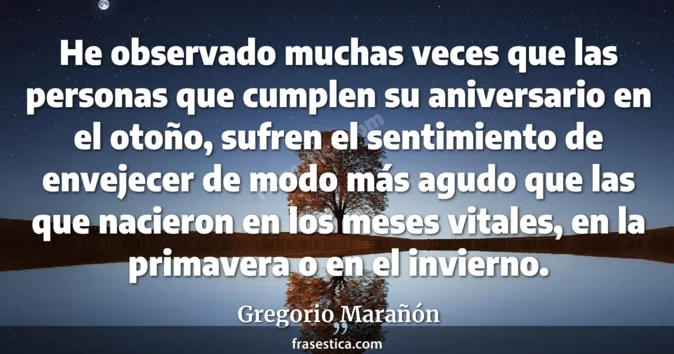
He observado muchas veces que las personas que cumplen su aniversario en el otoño, sufren el sentimiento de envejecer de modo más agudo que las que nacieron en los meses vitales, en la primavera o en el invierno.
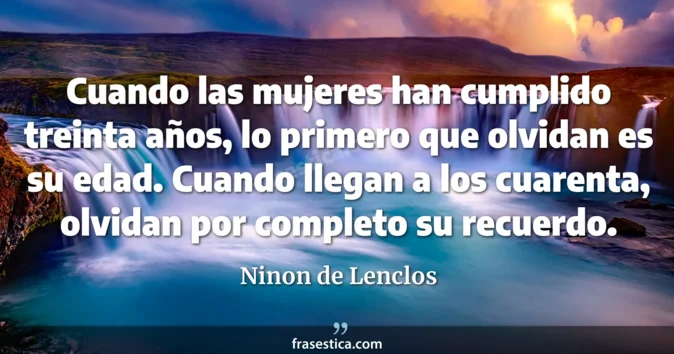
Cuando las mujeres han cumplido treinta años, lo primero que olvidan es su edad. Cuando llegan a los cuarenta, olvidan por completo su recuerdo.